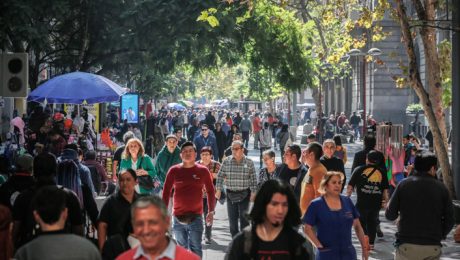Por primera vez, la cartera mostró el contenido del proyecto con cambios al impuesto a la renta, en el marco de las reuniones con partidos políticos.
Una nueva reunión con representantes de partidos políticos sostuvo este miércoles el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el marco de las tratativas previas a la inminente presentación del pacto fiscal, ahora denominado “Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal”.
Además, ya se conocen los informes de la comisión Marfán y de la OCDE, que calculó los espacios de recaudación por el mayor crecimiento económico y de reasignaciones presupuestarias vía más eficiencia.
En la cita de este miércoles, hubo dos novedades. La primera fue la presentación de un informe elaborado por el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, sobre la brecha de cumplimiento tributario en IVA e impuesto corporativo, la que ascendería a 6,5% del PIB (ver entrevista relacionada); y la segunda, fue la presentación de Hacienda de algunos de los contenidos del proyecto con cambios al impuesto a la renta, que ingresará al Congreso en marzo.

Esta es la primera vez que el ministerio da detalles de esa iniciativa, la que busca cerrar una brecha de recaudación de 0,6% del PIB para llegar al 2,7% total que plantea recolectar el pacto fiscal en régimen.
Las propuestas
En el documento presentado a los representantes de partidos políticos, Hacienda puso sobre la mesa la reducción de algunos impuestos y también la creación de nuevos beneficios para las personas.
Por ejemplo, la cartera planteó reducir la tasa del impuesto de Primera Categoría, hoy en 27%, para llevarla a la mediana de los países de la OCDE, que oscila entre 23% y 25%, “asegurando con ello la competitividad de las empresas y su capacidad para generar empleos. La tasa marginal máxima combinada de tributación al capital también se reducirá respecto de la actual”.
El Ejecutivo también se abre a revisar la denominada “tasa de desarrollo”, que era un beneficio ligado a la rebaja de impuesto corporativo que permitía descontar el gasto realizado en investigación, desarrollo y productividad. “Se evaluará también la pertinencia de un diseño reformulado para la tasa de desarrollo”, dice la minuta.
Además, Hacienda se compromete a incluir medidas tributarias de incentivo a la inversión y la productividad, como el fondo de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador; la depreciación semi-instantánea por un período inicial; rebaja transitoria del impuesto de timbres y estampillas para operaciones de financiamiento de inversiones; y la ampliación de los incentivos a la inversión corporativa en ciencia, tecnología e innovación.
La mayoría de estos puntos eran parte de la reforma tributaria rechazada en la Cámara en marzo.
Marcel planteó la creación de nuevos créditos tributarios para el gasto de personas de clase media en arriendos y cuidados, así como modificaciones al beneficio hoy vigente para educación.
Asimismo, la minuta reitera el compromiso de no insistir en la creación del impuesto al patrimonio ni a las utilidades retenidas, que eran parte de la reforma tributaria original.
Fin a exenciones
Pero no todo será beneficios y bajas de impuestos, ya que Hacienda sincera que aumentarán tributos o se eliminarán regímenes especiales que benefician a algunos sectores o contribuyentes.
Un compromiso del Gobierno es concentrar los cambios en los tributos a la renta corporativa y personal, con foco en los ingresos más altos.
En esta línea, el Ejecutivo propuso eliminar exenciones tributarias del impuesto a la renta, de acuerdo con lo propuesto por la comisión convocada por el Gobierno anterior y presidida por Rodrigo Vergara. Ahí, se apuntaba a regímenes especiales como combustibles, renta presunta y DFL-2, entre otros.
Adicionalmente, Hacienda se comprometió a establecer una instancia intermedia de evaluación de la reforma al cabo de cinco años, a partir de la cual se pueda considerar opciones que suban el alcance del impuesto a la renta personal, incluyendo un impuesto negativo al ingreso, “considerando los subsidios existentes y los cambios necesarios para generar una continuidad con el impuesto a la renta personal”.
Plan del SII para fiscalizar a altos patrimonios y grupos empresariales
En la reunión con los partidos políticos, el director del SII, Hernán Frigolett, presentó una Propuesta de Fortalecimiento y Cumplimiento Tributario. Tiene cuatro focos.
El primero, en grupos empresariales, por lo que se intensificarán las acciones de control entre los que presenten niveles de tributación bajo los promedios de cada industria, en las planificaciones tributarias, y en las reorganizaciones empresariales especialmente de carácter multinacional. Para ello, informó Hacienda, se requiere, entre otras, efectuar cambios a la Norma General Antielusiva y a la definición de grupo empresarial.
Segundo eje, altos patrimonios. Aquí se fiscalizará a personas que realicen el traspaso intergeneracional del patrimonio sin cumplir sus obligaciones tributarias y se determinará con mayor precisión el patrimonio de contribuyentes con participación directa e indirecta en sociedades. Aquí, se requerirán modificaciones al secreto bancario.
Tercero, comercio informal. Se pretende recaudar IVA por la vía de mejores herramientas de monitoreo, controles automatizados y en tiempo real para abordar negocios emergentes.
Cuarto foco, la multijurisdiccionalidad, que posibilitará llevar a cabo acciones de fiscalización a distancia sobre contribuyentes domiciliados en cualquier territorio jurisdiccional del país.
Fuente: Diario Financiero, diciembre 06 de 2023
En tanto, el dato anual siguió moderándose y bajó del 5%.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) sorprendió en noviembre al anotar un alza mensual de 0,7%, mucho más de lo esperado por el mercado que, en general, anticipaba una variación de 0,2%.
Ahora bien, el dato anual siguió moderándose y bajó del 5%, ubicándose en 4,8%.
En concreto, según detalló el INE, diez de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, una presentó incidencia negativa y una registró nula incidencia.
Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (1,0%) con 0,225 puntos porcentuales (pp.) y transporte (1,3%) con 0,176pp. Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron conjuntamente con 0,375pp.
La división que consignó una disminución mensual en sus precios fue la de bebidas alcohólicas y tabaco (-0,6%), que incidió -0,029pp.
Productos
En cuanto al servicio de transporte aéreo, presentó un aumento mensual de 18,3%, aportando 0,162pp. a la variación del indicador general. Acumuló -9,3% al undécimo mes del año y -17,5% a doce meses.
Respecto de la papa, anotó un incremento mensual de 7,0%, contribuyendo con 0,045pp., y variaciones de 106,9% en lo que va del año y de 118,6% a doce meses.
Muebles para living registró un alza mensual de 12,0%, aportando 0,030pp., acumulando 2,3% en lo que va del año y -0,4% a doce meses.
Respecto a la carne de vacuno, consignó un crecimiento de 1,3%, incidiendo 0,027pp., y acumulando -5,7% en lo que va del año y -6,5% a doce meses. Mientras que el vino, reportó un descenso mensual de 4,3%, contribuyendo con -0,040pp., registrando una variación de 11,0% en lo que va del año y de 8,4% a doce meses.
Por último, la bebida gaseosa registró una disminución mensual de 3,3%, aportando con -0,039pp., acumulando 0,7% en lo que va del año y 5,5% a doce meses.
Fuente: Emol economía, diciembre 07 de 2023
En octubre la industria registró un incremento histórico de 23,2%, la cifra más alta en una década, sin contar la pandemia, lo que se explica por una baja base de comparación respecto del año anterior y a inversiones que ya están concretadas.
Un incremento en sus niveles de producción de 5,7% registró el sector metalúrgico metalmecánico durante el periodo enero – octubre de 2023, según lo dio a conocer hoy el presidente de ASIMET, Fernando García. En el décimo mes del año, el desempeño de la industria registró incluso un crecimiento histórico de 23,2%, la cifra más alta en una década, sin contar la pandemia, que en parte se justifica por una baja base de comparación respecto del año anterior. De acuerdo con estos indicadores, García informó que el gremio actualizó su proyección de crecimiento para el presente año en torno al 5%.
El dirigente gremial explicó que este dinamismo en el sector ha sido sustentado por una mayor actividad en la producción de maquinaria de uso especial, la cual ha tenido como destino principal el sector minero, lo que en parte ha compensado una menor demanda del sector construcción.
Al respecto, agregó que durante los últimos meses la actividad de la industria metalúrgica metalmecánica “ha sido contracíclica con relación al comportamiento del resto de la economía, lo que se explica por el impulso que generaron en el sector inversiones que ya están concretadas”. Sin embargo, aclaró que el panorama a futuro no se ve tan auspicioso: “La inversión esperada en grandes proyectos en el sector industrial sigue a la baja. Para este año la industria registrará en su conjunto una caída de 55,1% en la inversión, y en 2024, esta cifra se reducirá aún más”, acotó.
García informó que entre los subsectores de mejor desempeño durante los primeros 10 meses del año 2023 destacan Fabricación de maquinaria de uso especial e Industrias básicas de hierro y acero, los que en conjunto aportaron 3,2 puntos porcentuales de crecimiento al sector. Como contrapartida, señaló que los subsectores de Fabricación de productos metálicos de uso estructural, Fabricación de aparatos de uso doméstico y Fabricación de carrocerías para vehículos, remolques y semirremolques exhiben resultados negativos, los cuales en total restaron 1,1 puntos porcentuales de crecimiento a la industria metalúrgica metalmecánica.
Empresas y crisis de seguridad
El presidente de ASIMET dio a conocer estos resultados durante un encuentro con empresarios del gremio, en el que el decano de la de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, realizó un análisis económico de Chile y el mundo.
En la oportunidad, García expresó la preocupación del gremio por la alta cifra de desempleo que exhibe el país, recordando que Chile es uno de los países más rezagados de América Latina en volver a los niveles prepandemia de puestos de trabajo. “Es de esperar que el próximo año el mercado laboral comience a mostrar más dinamismo a medida que bajen las tasas de interés y se recuperen las confianzas, pero su deterioro es muy profundo y se necesita un diseño de políticas públicas específicas para recién recuperarlo a niveles prepandemia”, sostuvo.
Agregó que como ASIMET, y como sector industrial, han insistido en que impulsar el crecimiento de la productividad es vital para crear empleos formales bien remunerados y diversificar las exportaciones. “Para ello es necesario reducir obstáculos regulatorios, fomentar la adopción de tecnología, promover la competencia, mejorar la calidad de la educación y las capacidades de gestión y aumentar la participación laboral de las mujeres”.
Insistió también en la incidencia que tiene para el crecimiento el poder vivir en un ambiente seguro: “Nada les hace más daño a nuestras empresas que el sentirnos vulnerables, y ninguna estrategia de desarrollo productivo tendrá éxito en Chile sin que antes nuestras autoridades nos puedan garantizar las condiciones mínimas de seguridad y orden público en las que como ciudadanos tenemos el derecho a desarrollarnos”, concluyó.
Fuente: Diario Estrategia, diciembre 06 de 2023
El Banco Central informó que el Imacec no minero subió 1% anual. El resultado nulo de septiembre fue mejorada a un alza de 0,3%.
Octubre sumó otro mes de crecimiento. El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) mostró una mejoría de 0,3% en el décimo mes del año en comparación con igual período del año anterior, según informó el Banco Central este viernes.
No obstante, la serie desestacionalizada disminuyó 0,1% respecto de septiembre precedente y cayó 0,1% en términos anuales.
Tal como anticiparon las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la variación anual del Imacec fue explicada por la industria manufacturera, el resto de bienes y los servicios; mientras la minería sufrió una disminución.
De hecho, este último sector estuvo detrás de la baja del indicador desestacionalizado.
En este contexto, el Imacec no minero presentó un crecimiento de 1% en doce meses, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,5% respecto del mes anterior.
Un dato adicional es que para septiembre la nula variación informada previamente fue revisada al alza. Según los datos del ente emisor hubo un avance anual de 0,3%.
La minería en rojo
El reporte del Banco Central precisó que la producción de bienes mejoró 1,5%, resultado que se explicó por la manufacturera y el resto de bienes, presentando incrementos de 6,3% y 4,8%, respectivamente. En este último destacó el aumento del valor agregado de la generación eléctrica. En contraste, la minería presentó una caída de 4%.
Pero en términos desestacionalizados, la producción de bienes exhibió una contracción de 1,4% respecto del mes precedente, incidido principalmente por el desempeño de la minería que disminuyó 3,5%.
Por su parte el resto de bienes cayó 1,1%, mientras que la industria creció 1,3%.
En paralelo, la actividad comercial presentó una disminución de 0,7% en términos anuales. Este resultado -el menor desde mayo del año pasado aproximadamente- fue determinado por el segmento minorista, donde incidieron las menores ventas en supermercados, grandes tiendas y almacenes especializados de vestuario, y luego por el mundo automotor. Compensó en parte este desempeño, el incremento del rubro mayorista, destacando las ventas de maquinaria y equipo.
Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 1,6% respecto del mes anterior, explicado por todas sus líneas.
Servicios al alza
En el caso de los servicios, la información del banco dio cuenta de un aumento de 1% en términos anuales -el primero tras dos meses previos de bajas-, lo que estuvo incidido por el transporte, en particular por una baja base de comparación en el servicio aéreo.
En contraste, los servicios empresariales presentaron caídas.
Las cifras ajustadas por estacionalidad dieron cuenta de un crecimiento de 0,6% respecto del mes precedente, influido por los servicios empresariales y el transporte.
Banco Central corrige al alza Imacec de septiembre
Desde el ente autónomo señalan que al 20 de noviembre -fecha en que se dio a conocer el informe de Cuentas Nacionales del tercer trimestre- corrigieron al alza el Imacec de septiembre.
En el noveno mes del año, la entidad presidida por Rosanna Costa había comunicado una nula expansión de la actividad económica, pero esta fue corregida al alza hasta un 0,3% anual.
“En línea con la política de revisiones de las cuentas nacionales, el PIB del primer y segundo trimestre se revisaron al alza, de -0,8 a -0,7% el primero y de -1,1 a -0,8% el segundo. En tanto, el PIB del tercer trimestre presentó una variación mayor en tres décimas respecto al cierre preliminar del Imacec (de 0,2 a 0,6%). Lo anterior se explicó, principalmente, por la incorporación de información no disponible para las estimaciones mensuales”, se lee en el informe de Cuentas Nacionales.
Fuente: Emol economía, diciembre 01 de 2023
Según el Banco Central, el PIB del tercer trimestre presentó un alza mayor al 0,2% estimado preliminarmente.
La economía chilena dejó atrás tres trimestres consecutivos de caídas anuales y se expandió 0,6% entre julio y septiembre de 2023 -en comparación al mismo periodo del año pasado-, un crecimiento mayor al 0,2% estimado preliminarmente, según informó esta mañana el Banco Central.
Además, según el informe de Cuentas Nacionales del tercer trimestre, en términos desestacionalizados el PIB chileno se expandió 0,3% en comparación al trimestre anterior.
En tanto, el informe agregó que «el PIB no minero presentó una variación de -0,1% en doce meses, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,2% respecto al trimestre anterior».
«El trimestre presentó un día hábil menos que el mismo período de 2022, registrando un efecto calendario de -0,1 puntos porcentuales», agregó.
Dicho eso, el Banco Central expuso que la variación anual del PIB en el tercer trimestre se explicó, principalmente, «por el aumento de las actividades de minería, servicios personales y EGA».
En contraste, continuó, «las principales incidencias a la baja se registraron en los sectores de comercio, servicios empresariales, transporte e industria manufacturera».
«En términos desestacionalizados, la variación trimestral del PIB fue determinada por el dinamismo de EGA y, en menor medida, por el crecimiento de la minería», añadió.
Desde la perspectiva del gasto, el desempeño de la actividad económica estuvo determinado por un aumento de las exportaciones netas que fue compensado por una menor demanda interna. Mientras que el consumo de los hogares se redujo en 3,6%.
A su vez, la inversión cayó incidida, principalmente, por la variación de existencias, la que alcanzó en doce meses un ratio de -1,3% del PIB. La formación bruta de capital fijo (FBCF) también retrocedió (-4,1%), en particular el componente asociado a maquinaria y equipo.
«Por otro lado, las exportaciones netas presentaron la mayor contribución al crecimiento del PIB, efecto que fue explicado en gran medida por la caída de las importaciones. En tanto, las exportaciones aumentaron marginalmente», acotó el informe.
Por último, el Banco Central aclaró que «con la política de revisiones de las cuentas nacionales, el PIB del primer y segundo trimestre se revisaron al alza, de -0,8 a -0,7% el primero y de -1,1 a -0,8% el segundo».
Fuente: Emol economía, noviembre 20 de 2023
Las firmas consultadas por el Banco Central muestran mayores dudas respecto al desempeño económico del próximo año, identificando más focos de incertidumbre que en sondeos pasados.
Los negocios han empeorado y no se espera una mejora para 2024, advierten las empresa del país según el Informe de Percepciones de Negocios de noviembre de 2023 publicado esta mañan por el Banco Central.
Es que el bajo dinamismo de la actividad y, en consecuencia, la débil demanda, está impactando en las operaciones de las firmas chilenas, de acuerdo con la información levantada por el instituto emisor en octubre y plasmada en el mecionado informe, el cual se publica cuatro veces al año.
Las empresas perciben que la economía presenta un bajo dinamismo de la actividad y la demanda. Sobre el desempeño de sus negocios, la mayoría de los participantes señala que ha seguido empeorando durante el último trimestre», señaló el documento.
Esto último, lo «atribuyen a un incremento algo más marcado de sus costos en lo reciente, relacionado en parte con el aumento del tipo de cambio y del precio de los combustibles», agregó.
Complicaciones que solo pueden traspasar «parcialmente» a los precios finales. Todo, en medio de «una demanda debilitada, lo que conlleva una contracción mayor de los márgenes de ganancia».
Ahora bien, según el Central, existe heterogeneidad entre los sectores económicos tanto en la percepción del alza reciente de los costos como en la posibilidad de su traspaso a los precios. «Sin embargo, dicha capacidad de traspaso se percibe algo menor a lo habitual, debido principalmente a la debilidad de la demanda», señaló el informe.
El documento también expuso que el mercado laboral continúa holgado, con niveles de dotación algo por debajo de lo declarado en julio.
En ese sentido, las empresas señalan una «disponibilidad mayor de personas buscando empleo, reflejada en el número de candidatos para sus procesos de contratación». Por su parte, las condiciones financieras se consideran «estrechas», principalmente por las altas tasas de interés.
«Las empresas esperan que durante 2024 su desempeño sea similar o levemente inferior al del presente. Esto contrasta con las expectativas del trimestre previo, donde esperaban que su desempeño mejorara en los próximos doce meses. Los entrevistados igualmente muestran mayores dudas de cara a 2024 e identifican más focos de incertidumbre que en Informes pasados»
Informe de Percepciones de Negocios noviembre 2023, Banco Central
En cuanto a las proyecciones del próximo año, «las empresas esperan que durante 2024 su desempeño sea similar o levemente inferior al del presente».
Esto último, contrasta con las expectativas del trimestre previo, donde esperaban que su desempeño mejorara en los próximos doce meses.
Sin embargo, según el informe, «los entrevistados igualmente muestran mayores dudas de cara a 2024 e identifican más focos de incertidumbre que en Informes pasados«. Entre los factores que inciden en las perspectivas, se espera un incremento más intenso de los costos y un debilitamiento mayor de la demanda.
Ello concuerda con expectativas para los precios de venta que aumentan de forma muy leve y perspectivas de márgenes de ganancia que se contraen con mayor intensidad. En línea con el desempeño esperado, las empresas anticipan que sus dotaciones futuras serán similares o algo menores a las actuales.
«En relación con las expectativas de inflación, el porcentaje de empresas que espera que sea menor o similar a lo normal durante los próximos doce meses se reduce, mientras que aumentan aquellas que prevén que la inflación sea levemente superior a lo normal»
Informe de Percepciones de Negocios noviembre 2023, Banco Central
En tanto, cerca de un tercio de las empresas contempla invertir en 2024, proyección que es ligeramente mayor a lo reportado para 2023 en la medición de hace un año.
Por su parte, aquellas empresas que no prevén invertir siguen diciendo como razón principal la incertidumbre económica, a lo que se ha sumado una progresiva preocupación por el desempeño de la demanda.
Por último, en relación con las expectativas de inflación, el porcentaje de empresas que espera que sea menor o similar a lo normal durante los próximos doce meses se reduce, mientras que aumentan aquellas que prevén que la inflación sea levemente superior a lo normal.
Fuente: Emol economía, noviembre 07 de 2023
El dato se ubicó dentro de las expectativas del mercado.
La economía chilena esquivó una nueva baja y anotó una nula variación en septiembre -en comparación al mismo mes del año pasado-, según el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) publicado esta mañana por el Banco Central.
Por su parte, la serie desestacionalizada anotó un aumento de 0,6% respecto del mes precedente y creció 0,2% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que septiembre de 2022.
El dato del rendimiento de la economía en el noveno mes del año se posicionó dentro de las expectativas del mercado, las cuales, en todo caso, se ubicaban en un amplio rango que iba desde una caída de 1% hasta un avance de 0,4%.
Según el comunicado del Banco Central, el resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de la minería y el resto de bienes, compensado por las caídas de los servicios, el comercio y la industria.
En tanto, «el aumento del Imacec en términos desestacionalizado fue determinado por el desempeño de la minería y el resto de bienes», añadió.
A su vez, el Imacec no minero presentó una disminución de 1,2% en doce meses, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,2% respecto del mes anterior.
Producción de bienes
La producción de bienes creció 4,3%, resultado que se explicó por el aumento de 6,3% de la minería, seguido del resto de bienes que presentó un incremento de 5,1%, en particular por el valor agregado de la generación eléctrica. En contraste, la industria presentó una caída de 1,0%.
En términos desestacionalizados, la producción de bienes exhibió un aumento de 1,8% respecto del mes precedente, explicado por el desempeño de la minería y el resto de bienes con crecimientos de 2,9% y 1,8%, respectivamente. Por su parte, la industria creció 0,1%.
Comercio
Según el instituto emisor, la actividad comercial presentó una disminución de 5,1% en términos anuales.
«Este resultado fue determinado por el comercio minorista, donde destacaron las menores ventas en supermercados, grandes tiendas y ferreterías; seguido por el comercio automotor», sostiene el comunicado.
En menor medida, incidió en el resultado la caída del comercio mayorista, explicado principalmente por las menores ventas de enseres domésticos y materiales para la construcción.
Las cifras desestacionalizadas mostraron una contracción de 0,7% respecto del mes anterior, explicado por el comercio automotor y mayorista.
Servicio
Por su parte, los servicios cayeron 1,0% en términos anuales, determinado por los servicios empresariales y de transporte.
Las cifras ajustadas por estacionalidad «dieron cuenta de un crecimiento de 0,1% respecto del mes precedente, incidido por los servicios personales, en particular los de educación. Compensaron en parte este resultado, las caídas de los servicios empresariales y el transporte».
Fuente: Emol economía, noviembre 02 de 2023
Mientras que el Índice de Actividad del Comercio disminuyó 3,7% interanualmente en en el noveno mes del año.
Una buena señal fue la que entregó el Índice de Producción Industrial (IPI) de septiembre de 2023, ya que arrojó un alza de doce meses de 1,5%. Se trata de la mayor cifra desde diciembre de 2021, hace casi dos años.
Según detalló el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el resultado se explicó por el aumento registrado en los sectores minería y electricidad, gas y agua.
El Índice de Producción Minera (IPMin) fue el que más determinó el resultado, al crecer 4,3% en relación con septiembre de 2022, como consecuencia de la mayor actividad registrada en los tres tipos de minería que lo componen.
Le siguió en incidencia el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), el cual creció 2% respecto a igual mes del año anterior, debido a que dos de las tres actividades que lo componen presentaron aumentos.
El Índice de Producción Manufacturera (IPMan), en tanto, anotó una baja interanual de 1,1%, explicado, en gran medida, por la disminución de 8,4% en elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Índice de Actividad del Comercio
En tanto, el comercio no ha logrado repuntar y registró una disminución interanual de 3,7% en septiembre, incidida por la baja en las tres divisiones que lo componen, acumulando una contracción de 5,1% al noveno mes del año.
El comercio al por menor -excepto el de vehículos automotores y motocicletas- fue el que más impactó en la variación interanual del Índice de Actividad del Comercio (IAC), al anotar una caída de 5,1% y restar 2,062 puntos porcentuales. En ello influyó, principalmente, el descenso en otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados.
A su vez, comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas decreció 9% en doce meses, influyendo -1,308 puntos porcentuales en la variación del IAC, como consecuencia, en mayor medida, de la baja en venta de vehículos automotores.
Por su parte, comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, anotó una reducción interanual de 0,8% e incidió -0,347 puntos porcentuales, debido, fundamentalmente, al descenso en venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipo y materiales de gasfitería y calefacción.
Respecto al Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes disminuyó 1,8% en doce meses. La serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó un aumento mensual de 0,6% y una baja interanual de 4,7%.
Fuente: Emol economía, octubre 31 de 2023
Datos liberados por el servicio sobre la Operación Renta 2023 (año comercial 2022) muestran un alza de la participación de las grandes firmas en todos los indicadores de actividad. El comercio lideró entre los rubros inscritos.
El año 2022 fue un período de normalización para la economía chilena, que dejó atrás dos años previos marcados por números extremos.
Así, luego de caer un 6,1% en 2020, el primer año de la pandemia del Covid-19, y rebotar con una histórica expansión de un 11,7% en 2021 -de la mano de las masivas inyecciones de liquidez en los bolsillos de las personas-, en 2022 el Producto Interno Bruto (PIB) mejoró 2,4%, ubicándose en línea con la tendencia de largo plazo.
Esa normalización en el nivel de actividad también se reflejó en los indicadores que reportaron los contribuyentes al Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco de la Operación Renta 2023 que tiene como base la información comercial del 2022.
Se informaron 36.293 millones de Unidades de Fomento (UF) en ventas facturadas el año pasado, lo que se traduce en más de cuatro veces el PIB total del país, que ronda los US$ 300 mil millones.
 Según antecedentes del organismo, el año pasado la cantidad de empresas en el país superó por primera vez el 1,5 millón, lo que se traduce en un incremento de 4,3% respecto a 2021.
Según antecedentes del organismo, el año pasado la cantidad de empresas en el país superó por primera vez el 1,5 millón, lo que se traduce en un incremento de 4,3% respecto a 2021.
Si bien este dato es superior a la expansión del Producto total, implica una ralentización si se compara con el 8,5% de avance que anotó en el histórico 2021, siendo aquel el crecimiento más alto de las últimas dos décadas.
Donde también se reflejó el regreso de la actividad hacia cifras más habituales fue en las ventas declaradas por los contribuyentes en los formularios de impuestos. Así, se informaron 36.293 millones de Unidades de Fomento (UF) facturados el año pasado, lo que se traduce en US$ 1.410.563 millones, más de cuatro veces el PIB total del país, que ronda los US$ 300 mil millones.
Las ventas reportadas se expandieron un 14,7% el año pasado, muy lejos de la variación de 29,3% en el conjunto del ejercicio 2021.
Un tercer indicador relevante de actividad es el nivel de ocupación que informan las empresas de distinto tamaño. En 2022, se superó por primera vez los 10 millones de trabajadores dependientes, un incremento de 3,5%, que -otra vez- fue menor que el 8,7% anotado en el histórico 2021.
Las grandes dominan
Se suele decir que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) son el motor de la economía, al tener un rol protagónico en las ventas y el empleo total. Aquello es desmitificado por los datos del SII.
Según lo informado en la Operación Renta, las Mipyme representaron un 77,4% del total de las compañías en el país durante el año pasado, aumentando su participación desde el 76,8% del año previo. Sin embargo, explican apenas un 11,7% de las ventas facturadas en el país, perdiendo 1,1 punto porcentual de peso relativo en un año.
¿Y en empleo? Un 43,3% de los trabajadores se desempeña en una Mipyme, nueve décimas por debajo del año previo.
Esto significa que siendo apenas un 1,2% de las sociedades inscritas, las grandes empresas explican el 88,2% de las ventas en todo el país, o sea, 1,1 punto porcentual de alza anual; y el 49,5% del empleo total, ocho décimas de mayor participación que hace un año.
Situación por rubros económicos
Al igual que en años previos, el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, fue la actividad económica donde se concentraron los contribuyentes, con 467.302 inscritos.
También destacaron en el conteo de los antecedentes los rubros de transporte y almacenamiento; industria manufacturera; construcción; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y actividades de alojamiento y servicios de comidas.
Fuente: Diario Financiero, octubre 24 de 2023
Según la CBC, para el lapso 2023-2027 se contemplan US$ 1.174 millones para el rubro, una merma de 28,3% en un año. El fin del proyecto MAPA sigue incidiendo a la baja en el sector.
El sector industrial en Chile recibió un fuerte impulso en sus inversiones en los últimos años, de la mano del proyecto MAPA de Celulosa Arauco, que contemplaba recursos por US$ 2.850 millones, siendo el más grande del rubro en nuestro país.
Sin embargo, la concreción de dicha iniciativa continúa notándose en los catastros que siguen la inversión en grandes proyectos, tanto públicos y privados, siendo el principal el que elabora la Corporación de Bienes de Capital (CBC).
El último balance de la entidad, con cierre del 30 de junio de este año, da cuenta de una nueva caída en el monto de las inversiones proyectadas tanto para la industria como el sector forestal en el quinquenio 2023-2027.
 Así, el total de inversiones en el pipeline asciende a US$ 1.174 millones, representando un 2,2% del total nacional y una caída de 28,3% respecto del catastro del primer semestre del 2022.
Así, el total de inversiones en el pipeline asciende a US$ 1.174 millones, representando un 2,2% del total nacional y una caída de 28,3% respecto del catastro del primer semestre del 2022.
El análisis identifica 43 proyectos con cronogramas definidos de inversión para el citado lapso. Según la CBC, la merma se produce principalmente por la salida de MAPA del catastro, el cual no ha podido ser compensado por el ingreso de nuevas iniciativas.
Para este año, la industria registrará en su conjunto una caída de 55,1% en la inversión que se materializará en el actual ejercicio, pasando de US$ 1.164 millones en 2022 a US$ 523 millones en 2023, de nuevo producto de la menor reposición de stock de proyectos. En 2024, la cifra se reducirá a US$ 327 millones, luego a US$ 289 millones un año más tarde, y apenas US$ 27 millones y US$ 8 millones en 2026 y 2027, respectivamente.
Otro indicador que muestra la menor actividad del rubro es la inversión ejecutada, medida como la intensidad de la inversión (gasto ejecutado trimestralmente en el país en proyectos privados y estatales que se encuentran en su etapa de construcción, que involucra insumos, mano de obra; así como equipamiento). En el caso de la industria, la merma fue de 53,5% en el último año, de la mano de la menor reposición tras el término de la etapa de gasto de MAPA.
Detalle por regiones
La inversión a materializar en el período se concentra principalmente en el rubro de la industria desalinizadora, con US$ 465 millones, seguido de edificios industriales de distribución (US$ 338 millones), y la industria de alimentos y bebidas con US$ 148 millones.
Por tipo de inversión, cerca de la mitad (US$ 544 millones) corresponde a gasto en construcción, seguido de ingeniería de detalles (US$ 509 millones), ingeniería básica (US$ 73 millones) y etapa de término de los proyectos (US$ 48 millones).
En este catastro, se incorporaron tres nuevas iniciativas, destacando la actualización de la nueva planta de riles por US$ 45 millones y el centro de distribución mayoristas Rentas Río Loa, por US$ 23 millones. Esto fue menor a los siete proyectos que se agregaron al mismo catastro pero del 2022.
A nivel regional, destacan Atacama, con US$ 538 millones a materializar a través de dos proyectos en el período; la Metropolitana, con US$ 407 millones vía 21 iniciativas; y Maule, con US$ 85 millones divididos en cuatro proyectos, con los principales montos de proyectos a materializar.
En el otro extremo, se ubican Coquimbo (US$ 5 millones en un solo proyecto), Biobío (US$ 4 millones vía una iniciativa) y Ñuble (US$ 2 millones, también en un solo proyecto).
Fuente: Diario Financiero, octubre 19 de 2023